“Le dije entonces que ni Fausto ni Don Quijote estaban hechos para vencerse el uno al otro, y que el arte no se había inventado para traer el mal al mundo”. (
Cartas a un amigo alemán, Albert Camus)
A Thomas Mann le pasaron factura sus últimas obras: desde el exilio, sometido a las conferencias en un idioma incómodo, tuvo que presenciar la desaparición por acto del fuego de varios diarios comprometidos (apuntaban a una ambigua sexualidad) que habían sorteado el costoso periplo desde su casa de Münich hasta el domicilio de Los Ángeles donde residían entonces; el miedo a la leve repercusión de su último relato,
El cisne negro, y a no poder concluir a tiempo
Confesiones del estafador Felix Krull, que de hecho se publicó inconclusa; allí mismo se enteró del suicidio de su hijo Klaus, brillante pero inestable, y de la muerte de su hermano Heinrich tras una penosa decadencia literaria y personal; finalmente,
la aproximación del fin de sus días, acaecidos cinco años más tarde de lo que calculaba vivir el autor de Los Buddenbrook, permaneció empañada por el cansancio y el vacío resultantes de la redacción ardua y espinosa publicación de su última obra mayor: Doktor Faustus, o como el escritor dejó a modo de subtítulo,
Vida del compositor alemán Adrian Leverkühn narrada por un amigo.
La historia de este músico que vende su alma al diablo a cambio de una memorable producción, está en efecto narrada desde el punto de vista de Serenus Zeitblom, doctor en filosofía además de su compañero de colegio y de facultad de teología, dejando un título paradigmático de
bildungsroman, o novela de aprendizaje (género cultivado con anterioridad en
La montaña mágica), y abarcando desde la niñez del músico hasta un par de años posteriores a su fallecimiento.
El libro es muy representativo del estilo y temáticas del premio Nobel: aparece la cultura como lugar donde se producen los mayores y más profundos conflictos, el origen del pecado (no en vano su primera novela se titulaba
La caída, 1894), las referencias a la mitología (Fausto) y a las historias bíblicas como lupa para analizar el tiempo presente, el problema del artista y de la instalación del mal en el arte, el pasado y el invierno cantado a dioses de piedra, como Hölderlin en el archipiélago, el pasado, visible amenaza. Escrito con la precisión y exhaustiva capacidad de observación del autor alemán, con esa aguda y concienzuda seriedad.
También refleja con acierto la situación personal de Mann y de su familia: es una reflexión sobre la autojustificación del modo de vida del artista, y de la categoría de “sagrado” del oficio, se percibe una semilla de acritud en el seno familiar (hijos descarriados que admiran y envidian por igual a sus mayores), los ojos de su nieto Frido, la melancolía permanente y las dolencias cerebrales que invaden la genealogía, el abandono paulatino de la tradición judía (su mujer Katia, procedente de un amplio linaje de intelectuales y matemáticos judíos, se convirtió al protestantismo poco antes de casarse con Mann), la demencia de los ancestros compartida con la de la nación, las costumbres del narrador (las siestas ininterrumpidas de las que parece que uno no se despertará), el uso y abuso del alcohol y el tabaco, esa rara mezcla en los padres de severidad y cercanía con los hijos de la familia alemana prototípica de los comienzos del siglo XX. El hecho de que Mann tuviese una vida familiar y sedentaria no es menor. Son muchos los estudios y aproximaciones biográficas que coinciden al sostener que, de no haber sido así, su calidad literaria se vería resentida.
Volviendo a Mann, como decíamos le pasó factura este libro, no únicamente por extensión, pues uno tiende a explayarse y a contar batallas cuando alcanza una respetable edad, sino por la semejanza entre el modo en que el músico Leverkühn y la propia patria alemana dejaron hueco de acción al diablo. Puede inferirse desde esta lectura que, al igual que el músico comete su error fatal cuando deja al diablo explayarse en sus argumentos, Mann se sintió en parte responsable de proporcionar, desde un plano intelectual y cultural, argumentos al Tercer Reich para su planteamiento nacionalista, pues el novelista fue un ferviente defensor de esta doctrina política durante la Primera Guerra Mundial, y prohibió la inclusión de sus textos en las revistas intelectuales de izquierda (leer en este sentido
Consideraciones de un apolítico); no obstante, Mann atacó abiertamente el nazismo desde el exilio y rechazó de plano la costumbre de emplear la cultura como ideología. Su hijo Klaus buscó con anterioridad la atención de Thomas con la pieza
Mephisto (publicada en 1936), de tintes políticos mucho más evidentes en su aproximación al mito, apareciendo por ello en una editorial holandesa. La obra, por cierto, fue trasladada con éxito al cine en la película de Istvan Szabó, en 1981.
 Con el mismo ímpetu existencial de Milton en su poema El paraíso perdido (1667), Mann incluye en esta obra la expresión sobre el libre albedrío del creador artístico, entendida esta reflexión como libertad para crear o para negar su obra
Con el mismo ímpetu existencial de Milton en su poema El paraíso perdido (1667), Mann incluye en esta obra la expresión sobre el libre albedrío del creador artístico, entendida esta reflexión como libertad para crear o para negar su obra, como una especie de absorción del pecado, donde uno “se convierte en abogado de la nada”.
Existe también la nostalgia de la música sagrada que Beethoven reivindicó en sus sinfonías e intentos de fuga, como ejemplo de hasta qué punto es complejo el papel del artista, quien a las dificultades propias del oficio, ha de sumar el enfrentamiento directo con el maligno, muchas veces en la forma de tentación para abandonar su trabajo, en el traje de la melancolía, en el concepto del arte como ámbito exclusivo de unos pocos privilegiados (del mismo modo que en el mundo contemporáneo se presenta el infierno como un club social al que es difícil acceder). El aspecto externo del mal, la estética sustituida por la banalidad y la apropiación de los símbolos descarnados de su significado, práctica habitual en la época, tampoco se deja fuera: la admiración y la magia, el desenfreno, la falsa provocación, la media verdad que conduce irremisiblemente al pecado.
Ejemplo:
“¿Crees tú en la existencia de un genio que no tenga nada que ver con el infierno?
Non datur! El artista es el hermano del criminal y del loco. ¿Crees tú que ha sido nunca posible componer una obra de gracia y diversión sin que su autor comprendiera algo de la existencia del criminal y del demente? ¿Salud o enfermedad? Sin lo enfermizo la vida no sería completa. ¿Falso o verdadero? (...) ¿Quién es capaz de sacar algo bueno de la nada? (...) No creamos nada nuevo —de eso se encargan otros—. No hacemos más que desatar, dejar en libertad. (...) ¿Quién sabe hoy ya, y quién supo en los tiempos clásicos, lo que es inspiración, auténtico y primitivo entusiasmo, libre de toda crítica, de toda prudencia, libre del dominio de la razón (entusiasmo desbordante, sagrado éxtasis)? El diablo pasa por ser la encarnación de la crítica demoledora.”
¿Por qué este interés en ver flaquear al artista, en que se ocupe únicamente de lo superficial, en someterle a la vanidad, en hacerle creer que su inquietud espiritual es nada más que producto de la mente? ¿Es realmente inspirador ver a un pueblo y a sus creadores como desgraciados?
Es evidente la insistencia de nuestra sociedad en ver atractivo a un compositor fracasado y herido, o a un escritor que escribe: “estamos perdidos. Quiero decir con ello que está perdida la guerra, pero esto significa algo más que una guerra perdida: significa que estamos perdidos nosotros, que están perdidas nuestra causa y nuestra alma, nuestra fe y nuestra historia. Se acabó Alemania. Se está preparando un inconcebible derrumbamiento, económico, político, intelectual y moral, total, para decirlo de una vez. Lo que se prepara es la desesperación y la locura...”
Poco ha cambiado el discurso, por lo visto. La creación artística requiere una exploración de lo que ocurre en el interior del alma, el cuerpo y el espíritu del ser humano; el artista se cura de muchas de sus dolencias trabajando en su obra; el autor vinculado a la fe suele entender su producción como una forma de oración; componer implica una semejanza con el acto primero de la creación, de ahí la
άμαρτία (hamartia, “orgullo fatal” o pecado en el contexto aristotélico) presente en aquel que se ve a sí mismo como igual a Dios, también en este aspecto. El músico de este libro cede a esta tentación, cuando habla de la Tierra como de “una gota en el cántaro” con el exceso de la maravilla hacia la creación, en lugar del enfoque hacia el Creador:
“Adrian, sin vacilación, se precipitaba en ese universo inconmensurable que la ciencia astrofísica trata de medir sin otro resultado que la delimitación de dimensiones, números y volúmenes fuera de toda relación con la inteligencia humana, perdidos en la teoría y en la abstracción, faltos de sentido, por no decir contrarios a todo sentido. No quiero olvidar, por otra parte, que no hay contrasentido en llamar ‘gota’ a la Tierra, ya que ésta, ‘escurrida entre los dedos del Todopoderoso en la hora de la creación’, se compone sobre todo de agua, el agua de los mares, y que por aquí empezó Adrian, contándome las maravillas de las profundidades marinas, las frenéticas extravagancias de la vida en las regiones donde nunca penetra un rayo de sol. Y lo más curioso del caso, curioso, divertido y desconcertante, es que estas cosas me las contaba Adrian en la primera persona del singular, como si de ellas hubiese sido testigo”.
Esta última frase recuerda poderosamente al pasaje de Job 38: 4, en el que se interroga al hombre si acaso estuvo allí cuando el Creador “puso las bases de la tierra”. Y esta falta contiene la misma esencia que la cometida por David, otro artista, cuya historia con Betsabé no empieza con la visión de la mujer bañándose, sino con el rey y salmista levantándose tarde, mientras su ejército estaba de campaña en Rabá (2º Samuel 11: 1 - 2).
En el mito de Fausto, hay un primer fallo que Mann emplea para poner en marcha la caída siguiente de su protagonista: no tanto el deseo de la inmortalidad, o el poder del creador que deslumbra a sus semejantes, sino la ensoñación, de nuevo con trampa como en el Edén, de dar la espalda a Dios, de ser como él.
En el Fausto de Goethe ese objetivo tiene tintes maquiavélicos, epicúreos y racionalistas, y cuenta para tal fin con el contrato diabólico, la apostasía, y la observación del tiempo y del mundo como una mera ilusión...además de unas buenas dosis de arte renacentista. Para cuando llega la hora del arrepentimiento, él y el espectador de la obra están condenados, viene la negación de los hechos (la soberbia), viene el terror y la fatal esperanza de hallar la salvación en sí mismo. Fausto es un espejo de la época: la razón da lugar al progreso, pero también la especulación de los bienes perecederos; hay mayor libertad, y sin embargo también mayor confusión en los conceptos. El tiempo de las luces tiene, como toda bombilla que se precie, una porción de oscuridad detrás, más difícil de detectar. No desaparece el mal, sino que este ya no necesita tanto espacio para maniobrar.
Es interesante observar en este punto cómo se ha trazado esa vía hacia la negación de Dios. Los horrores del siglo XX tenían sus raíces en la Revolución Industrial, y antes en la Ilustración, y así podemos ir hacia atrás, si es que queremos aún mirar nuestra corrupción más allá de la alargada sombra de la Edad Media.
A medida que nuestra civilización ha envejecido y se ha complicado, también han surgido nuevas formas de distanciamiento entre el hombre y Dios, y todo un catálogo de desigualdades entre los propios hombres. Como testigo de la duda, la relativización, la indiferencia, y por último, la negación directa, está el arte, testificando en muchas ocasiones de la separación del mensaje de la forma, de la vaguedad en estética (con el consiguiente abandono de lo “feo”, frente a lo superficialmente bello), el cinismo y el desencanto, la ironía en los sentimientos, la melancolía sin romanticismo pero con tragedia, al fin y al cabo. “Si la poesía o la pintura son construcción intelectual y espiritual del hombre, por no hablar de la irrelevancia de la religión —dijeron los artistas de principios del XX—; si esto es lo que hay y a qué nos ha conducido, entonces rechacémoslo. Y de paso a quienes interpretan lo que sucede”. Siguieron diciendo: “rechacemos lo académico, lo puro. No hay sentido, ni siquiera búsqueda”.
El posmodernismo ya es parte del pasado, pues las vanguardias artísticas anticiparon el “no”, el rechazo como motor creativo, en resumen, la nada. “En tu nada espero encontrar el todo”, dice Fausto a Mefistófeles, a esas alturas ya totalmente enredado. Y esa nada, como sabemos, es claramente visible en el pensamiento adquirido en el siglo XX con Nietzsche. Mann sigue su vida, y los estudios de Adorno y Stravinski, seres sobre cuyas personalidades construyó este Adrian Leverkühn y la maniobra de la distracción a la que no pudo esquivar ni con su teología ni con su genio heredado como un eco de Beethoven.
La distracción, por tanto, del poeta que conduce a un limitado arrebato de los sentidos, sin la capacidad de ahondar en lo sustancial, o en la relación con el Creador. La necesidad del hombre de ser igual a Dios, que dura hasta el Apocalipsis. La creación despojada de su sentido para perpetuarse en la celebración de lo anecdótico.
Como escribe Mann, “desde que la cultura se desprendió del culto para hacer de sí misma un culto, no es, en realidad, otra cosa que un despojo”. Pero no debemos quedarnos en este juicio. El acierto de Mann fue decir que la Alemania del Tercer Reich era Fausto. También que todos somos Fausto, en el sentido en que todos somos criaturas caídas, en que todos hemos creído que estaba en nuestras manos ser mejores, diferentes tan solo en que contamos con una pizca más de tiempo para cambiar de negación a aceptación, alcanzando esa salvación que no podemos sino recibir.
-
Doktor Faustus, Thomas Mann, Edhasa, Barcelona: 1992. Publicada originalmente en S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main: 1947.

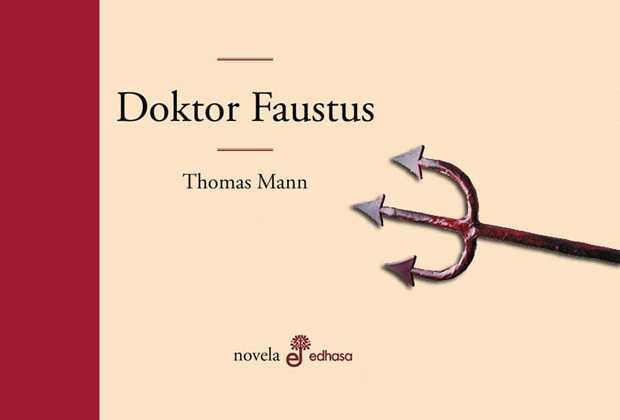
 Con el mismo ímpetu existencial de Milton en su poema El paraíso perdido (1667), Mann incluye en esta obra la expresión sobre el libre albedrío del creador artístico, entendida esta reflexión como libertad para crear o para negar su obra, como una especie de absorción del pecado, donde uno “se convierte en abogado de la nada”.
Con el mismo ímpetu existencial de Milton en su poema El paraíso perdido (1667), Mann incluye en esta obra la expresión sobre el libre albedrío del creador artístico, entendida esta reflexión como libertad para crear o para negar su obra, como una especie de absorción del pecado, donde uno “se convierte en abogado de la nada”. La década en resumen: teología, con José Hutter
La década en resumen: teología, con José Hutter
 Intervalos: Disfruten de la luz
Intervalos: Disfruten de la luz
 2020, año del Brexit
2020, año del Brexit
 7 Días 1x08: Irak, aborto el LatAm y el evangelio en el trabajo
7 Días 1x08: Irak, aborto el LatAm y el evangelio en el trabajo
 Min19: Infancia, familia e iglesias
Min19: Infancia, familia e iglesias
 X Encuentro de Literatura Cristiana
X Encuentro de Literatura Cristiana
 Idea2019, en fotos
Idea2019, en fotos
 Héroes: un padre extraordinario
Héroes: un padre extraordinario
 Programa especial de Navidad en TVE
Programa especial de Navidad en TVE
 Primer Congreso sobre infancia y familia, primera ponencia
Primer Congreso sobre infancia y familia, primera ponencia

Si quieres comentar o