Angelo Giuseppe Roncalli, el papa Juan XXIII, murió el lunes 3 de junio de 1963. Yo era un niño de 6 años y cuando escuché la noticia salí corriendo por el vecindario y a grandes gritos comencé a anunciar: «Se murió el Papa, se murió el Papa» decía, mientras corría con afán. Mi mamá, entre sollozos, salió a buscarme y me reclamó por qué anunciaba la tragedia como si se tratara del campeonato de mi equipo de futbol, el Deportivo Cali. «Un Papa no se muere todos los días, ni su muerte se anuncia con ese bullicio», replicó indignada.
De su antecesor, el Papa Pio XII, no guardo recuerdos; murió cuando yo tenía apenas un año de edad.
A Juan XXIII, conocido como el Papa bueno, le sucedió Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, Pablo VI, quien fue coronado (último de los papas en ser coronado) el 21 de junio de 1963, tan sólo 18 días después de la muerte de su antecesor. Ocupó la silla de san Pedro hasta el día de su muerte, el 6 de agosto de 1978. Fue Papa por 15 años. Mis recuerdos del exarzobispo de Milán se mantienen frescos, sobre todo su visita a Colombia en agosto de 1968. Yo iba a cumplir 11 años de edad y, en aquel tiempo, como católico devoto me arrodillé junto a mi mamá frente al televisor en blanco y negro cuando el Papa impartió la bendición antes de regresar a Roma.
El siguiente Papa fue Juan Pablo I, el llamado Papa de la sonrisa, quien solo duró 33 días en su cargo. Su pontificado fue uno de los más breves de la historia.
Y después de Juan Pablo I, Juan Pablo II, quien permaneció como Papa y jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano por 27 años; desde octubre de 1978 hasta el 2005. Durante su pontificado viví mi juventud, estudié en la universidad, comencé mi labor pastoral, contraje matrimonio… y muchas cosas más. 27 años son mucho tiempo; tantos como para que muchos llegáramos a creer que sólo ese Papa había existido y nunca veríamos otro más. Cuando él visitó mi ciudad (Cali, Colombia), ofició una misa campal el 4 de junio de 1986, a pocas cuadras de la Iglesia Bautista de San Fernando donde yo servía como pastor. Era un miércoles y, antes de ir a la iglesia para cumplir con mi responsabilidad pastoral, esperé a que pasara en el Papamóvil por la Autopista Sur. Cumplido mi deseo de verlo, aunque fuera de lejos, me dirigí a mi iglesia para ofrecer la conferencia que había anunciado sobre la historia del papado y nuestras diferencias evangélicas sobre la doctrina católica de la infalibilidad. Mientras el Papa hablaba ante más de medio millón de personas, yo le predicaba a mi comunidad de fe que no llegaba ni a medio millar.
Juan Pablo II murió el 2 de abril de 2005 y para aquel entonces yo había cumplido más de 25 años de ejercicio pastoral y teológico. Tenía la suficiente madurez, eso creo, para celebrar como protestante las bondades de este Papa (sin por ellas olvidar sus desaciertos), para reconocer su templanza pastoral, su talante moral y su arrojo político. Entonces, siendo ya Director de Relaciones Eclesiásticas de
World Vision para América Latina, llamé a mis colegas y demás compañeros y compañeras de labores a una celebración ecuménica que oficié en memoria de su vida. No cabía duda: había muerto uno de los más grandes de la larga y sinuosa historia de los obispos de Roma.
Y después de Juan Pablo II ¿quién podía ser el próximo Papa? En mis fallidas hipótesis, podía ser cualquiera, menos el que fue: Joseph Ratzinger. Él no podía ser, decía yo haciendo gala de mis suposiciones. No era posible que la Iglesia católica, en ese momento de su historia y frente a los enormes desafíos del nuevo siglo nombrara a un teólogo académico (con poco talento administrativo), de escasas habilidades sociales (a diferencia del carismático Papa polaco) y con numerosos antagonistas teológicos, sobre todo en América Latina, el continente donde se aloja 39% del total de católicos del mundo. Ratzinger había sido encargado por Juan Pablo II como responsable de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe (heredera de la Sagrada Congregación del Santo Oficio) en la que sirvió como custodio irrestricto de la ortodoxia romana. No había razones dentro de ninguna lógica institucional para que él fuera el próximo Papa… pero lo fue.
El 19 de abril de 2005, día de la elección, seguí con interés los acontecimientos a la espera del humo blanco. Llegado el momento apareció Joseph Ratzinger en el balcón central de la Basílica de San Pedro, con sus brazos dirigidos hacia la multitud reunida en la plaza después de que el Cardenal chileno, Jorge Medina, anunciara la noticia. Entonces, golpee mi escritorio y dije sin medir mis diplomacias ecuménicas y para la sorpresa de quienes me acompañaban: «¡No puede ser; no puede ser!» y me paré desconcertado.
Para los católicos del ala progresista de la Iglesia (que son muchos) esta no fue una buena noticia; tampoco lo fue para quienes abrazamos convicciones ecuménicas (¡cómo podíamos olvidar su Declaración Dominus Iesus del año 2000!). Sobraban razones para la desconfianza.
Han pasado siete años desde su elección. En la silla de Pedro ha estado un teólogo del más alto calibre académico; un alemán introvertido que gozó del pleno respaldo del Colegio Cardenalicio (hecho a imagen y semejanza de Juan Pablo II y del mismo Benedicto XVI), un experto conocedor de las minucias vaticanas y a quien le correspondió administrar uno de los períodos más cruciales en la vida del catolicismo mundial.
Esta semana, estando lejos de mi casa por razones de trabajo, escuché la noticia de la renuncia del Papa a través de una emisora colombiana(soy radiófilo empedernido). De inmediato me fui a buscar a mi colega y buen amigo polaco Tadeusz Mich, encargado en
World Vision Internacional de las relaciones con el Vaticano. Ni él ni los demás colegas a los que les conté la noticia la querían creer. Algunos pensaron que era culpa de mi pésimo inglés que no lograba expresarles lo que estaba pasando. Ni en buen español ni en lamentable inglés parecía ser una noticia creíble.
Lo que sabemos es que los Papas mueren siendo Papas (solo cuatro de ellos han renunciado). La última renuncia —de las cuatro que ha habido— sucedió hace seis siglos. Por eso nos resulta impensable la figura de un exPapa, como lo será Benedicto XVI a partir del 28 de febrero.
Las razones de esa renuncia son pan que alimenta las especulaciones periodísticas.
Éstas van desde quienes piensan que el Papa está enfermo y cansado, hasta quienes intuyen enmarañadas razones institucionales ante presiones que incluyen, entre otras, crisis económicas, razones teológicas y deslealtades internas. Entre estas últimas opiniones están las de los españoles Miguel Mora y Juan G. Bedoya en el diario El País, quienes dicen que «El ortodoxo cardenal alemán de alma tridentina ha sido durante su mandato un Papa solo, intelectual, débil y arrepentido por los pecados, la suciedad y los delitos —él empleó estas dos palabras por primera vez— de la Iglesia, y rodeado de lobos ávidos de riqueza, poder e inmunidad. La Curia forjada en tiempos de Wojtyla era una reunión atrabiliaria de lo peor de cada diócesis, desde evasores fiscales hasta abogados de pederastas, pasando por contrarrevolucionarios latinoamericanos y por integristas de la peor especie. Esa Curia digna de El Padrino III siempre vio con malos ojos los intentos de Ratzinger de hacer una limpieza a fondo, mientras los movimientos más pujantes y rentables, como los Legionarios, el Opus Dei y Comunión y Liberación, torpedeaban a conciencia cualquier atisbo de regeneración»
[1].
Tiempo tendremos para seguir escuchando otras explicaciones y conocer detalles de las intimidades de la decisión. Mientras tanto, se avecina una nueva avalancha noticiosa acerca de quién será el sucesor.
Ahora, como hace siete años, se vuelve a especular de qué lugar del mundo será el próximo Papa. Que será africano, dicen unos y mencionan nombres como los del cardenal de Ghana Peter Turkson; que será canadiense, dicen otros y nombran a Marc Oullet; que será iberoamericano, opinan otros y citan los nombres de Odilio Pedro Scherer, arzobispo de São Paulo (a quien tuve el privilegio de conocer en Aparecida, Brasil, en el 2007), João Braz de Avis, también brasileño, o el argentino Leonardo Sandri. Y la lista sigue. Cuesta creerlo, pero varias casas de apuestas ya han hecho de esta elección un negocio.
También hay quienes opinan que el papado regresará a Italia; en fin, que será de aquí o de allá, que será negro o blanco, que será joven (menos de 70 años) o que pasará de los 70 (menos joven). Pero la verdad inquietante es que nadie discute el enfoque teológico o el acento político que traerá… porque el actual Colegio cardenalicio se caracteriza por su pasmosa uniformidad. En la actualidad está conformado por 209 cardenales, 118 electores y 91 no electores. De los 118 con posibilidades papales 62 son europeos, de los cuales 28 son italianos, mientras 19 provienen de América del Sur, 14 de América del Norte, 11 de África y 11 de Asia, y uno solo de Oceanía. Todos fueron nombrados bajo los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI; sólo dos por Pablo VI, pero no son candidatos por ser mayores de 80 años de edad. De los electores, 51 fueron nombrados por Juan Pablo II y 67 por Benedicto XVI
[2].
Quizá esta uniformidad sea en este momento tanto una de «las mayores conquistas» de los dos últimos Papas —según la perspectiva de la institucionalidad católica— como también uno de los hechos más lamentables para esa misma institucionalidad. Lamentable, opino yo, porque la disidencia es un valor que se cultiva en toda institución que aspiran a ser saludable y relevante; sobre todo si se trata de Iglesia que es, en el concepto paulino, el Cuerpo de Cristo cuya armonía se explica a partir de su rica diversidad.
Bueno, los próximos serán días de mucha actividad en los pasillos del Vaticano; además, serán plato jugoso para los periodistas, en especial los que se especializan en los asuntos de la Iglesia católica(John L. Allen Jr. entre los mejores) y despertarán el interés de quienes sin ser especialistas (ni tampoco católicos) seguiremos el proceso por reconocer su innegable trascendencia espiritual, social y política.
En lo personal (esta no ha sido más que una nota personal) vivo este momento con profundo respeto y esperanza. Lo acompaño en oración. Una esperanza terca que cree en que aún es posible ver en estos años por venir un catolicismo diferente: amante de la unidad, comprometido con los empobrecidos, respetuoso de las diferencias, participativo en sus decisiones, profético ante el poder, libre para amar a los despreciados del mundo y humilde ante la verdad.
El cardenal jesuita Carlos María Martini, arzobispo emérito de Milán, dijo meses antes de su muerte: «Antes tenía sueños sobre la Iglesia. Soñaba con una Iglesia que recorre su camino en la pobreza y en la humildad, que no depende de los poderes de este mundo; en la cual se extirpara de raíz la desconfianza; que diera espacio a la gente que piensa con más amplitud; que diera ánimos, en especial, a aquellos que se sienten pequeños o pecadores. Soñaba con una Iglesia joven». Y agregó con frustración: «Hoy ya no tengo más esos sueños».
Y el cardenal Martini falleció el 31 de agosto de 2012 sin ver sus sueños cumplidos. Pero quienes lo sobrevivimos podemos soñar (¿ingenuidad?). «Para el que tiene fe, todo es posible» (Marcos 9:23), enseñó Jesús.
Fe en que es posible lo imposible: que los lineamientos del Concilio Vaticano II reorienten los rumbos de la Iglesia y ella se abra al mundo, para que, entonces, el mundo la tenga en cuenta a ella. Les aseguro que cuando eso pase, volveré a abrir la puerta de mi casa, como cuando tenía 6 años, y saldré corriendo para decirles a mis vecinos que Juan XXIII ha regresado. «Volvió el Papa, volvió el Papa». Les aseguro que lo haré.

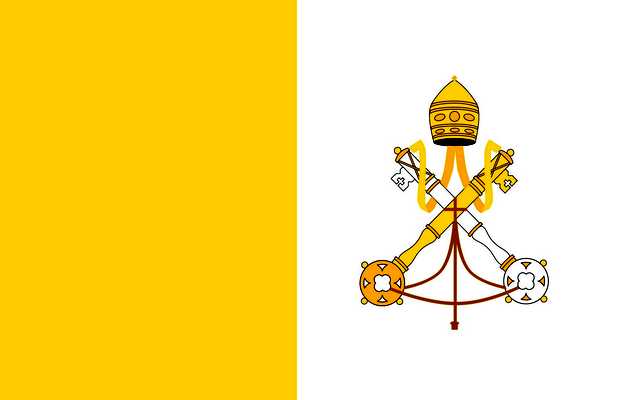
 La década en resumen: teología, con José Hutter
La década en resumen: teología, con José Hutter
 Intervalos: Disfruten de la luz
Intervalos: Disfruten de la luz
 2020, año del Brexit
2020, año del Brexit
 7 Días 1x08: Irak, aborto el LatAm y el evangelio en el trabajo
7 Días 1x08: Irak, aborto el LatAm y el evangelio en el trabajo
 Min19: Infancia, familia e iglesias
Min19: Infancia, familia e iglesias
 X Encuentro de Literatura Cristiana
X Encuentro de Literatura Cristiana
 Idea2019, en fotos
Idea2019, en fotos
 Héroes: un padre extraordinario
Héroes: un padre extraordinario
 Programa especial de Navidad en TVE
Programa especial de Navidad en TVE
 Primer Congreso sobre infancia y familia, primera ponencia
Primer Congreso sobre infancia y familia, primera ponencia

Si quieres comentar o