Jean-Jacques Rousseau nació en una casa de la Grand Rue de Ginebra, el 28 de junio de 1712. Su madre, sobrina de un pastor calvinista, murió a consecuencia del parto, mientras que el padre, de carácter iracundo y violento, maltrató siempre al pequeño ya que lo hacía culpable de la muerte de su querida esposa.
Relojero de profesión, huyó de dicha ciudad cuando el niño Rousseau apenas tenía diez años, por culpa de una disputa mantenida con el capitán Pierre Gautier, a quien había causado una herida de espada.
La orfandad a que se vio condenado el pequeño Rousseau parece que le marcó muchos aspectos de su futura personalidad. Un tío suyo llamado Gabriel asumió su tutoría y le envió con el pastor protestante Jean-Jacques Lambercier, que vivía en un pueblo cercano a Ginebra, para que éste le educase. Algunas de las experiencias infantiles que tuvo con tal maestro fueron redactadas posteriormente, debido al impacto que le causaron en su más tierna infancia.
En cierta ocasión fue acusado injustamente de haber estropeado un peine y por tal motivo recibió una tremenda paliza de manos del señor Lambercier. Hacia el final de su vida se refirió a este incidente con las siguientes palabras:
“Este primer sentimiento de la violencia y de la injusticia quedó tan profundamente grabado en mi alma, que todas las ideas que se relacionan con él me recuerdan mi primera emoción, ... Cuando leo las crueldades de un tirano feroz, las sutiles maldades de un cura trapacero, volaría gustoso a apuñalar a esos miserables, aunque me costase la vida mil veces. A menudo he sudado a chorros persiguiendo a la carrera o a pedradas a un gallo, a una vaca, a un perro, a un animal cualquiera queatormentaba a otro, únicamente porque se sentía más fuerte. Este sentimiento tal vezsea natural en mí, y así lo creo; pero el vivo recuerdo de la primera injusticia que sufrí estuvo durante tanto tiempo y tan íntimamente enlazado a él para que no haya contribuido a arraigarlo poderosamente en mi alma.” (Rousseau, J.J.
Las confesiones, Orbis, Barcelona, 1991: 40).
De la misma manera, parece que la relación que Rousseau mantuvo toda su vida con las mujeres estuvo condicionada por ciertas experiencias sufridas durante su niñez. En los castigos físicos o azotainas que recibía de parte de la hermana del señor Lambercier, o de alguna otra chica compañera de juegos, el pequeño Rousseau sentía un cierto placer masoquista que de adulto confesó en sus escritos y que le acompañó el resto de su existencia: “... y lo extraño es que aquel castigo me hizo tomar más cariño aún a la que me lo había impuesto... porque había encontrado en el dolor, en la vergüenza misma del castigo, una mezcla de sensualidad que me había producido más el deseo que el temor de experimentarlo de nuevo por la misma mano. Es verdad que, como en esto se mezclaba sin duda alguna precocidad instintiva del sexo, el mismo castigo, recibido de su hermano, no me hubiese parecido tan agradable... ¿Quién creería que este castigo de chiquillos, recibido a la edad de ocho años por mano de una mujer de treinta, fue lo que decidió mis gustos, mis deseos y pasiones para el resto de mi vida, y precisamente en sentido contrario del que debería naturalmente seguirse?” (Rousseau, 1991: 36).
La educación que recibió fue un tanto desordenada y caprichosa. Apenas cursó estudios oficiales. Su formación autodidacta se realizó en base a lecturas que su padre le realizaba durante la infancia, a libros religiosos que le proporcionó el pastor Lambercier y a ciertas lecciones de latín efectuadas por algún otro eclesiástico. Su afición a la lectura le proporcionó muchas de las ideas que posteriormente le fueron tan útiles en la defensa de la libertad y del hombre natural.
Pronto empezó a trabajar, primero como aprendiz de un oficinista, después como aprendiz de grabador. Tras huir de Ginebra a los dieciséis años y pasar buena parte de su juventud como un vagabundo que se acogía a las ocupaciones más diversas (camarero, secretario, lacayo, profesor de música, empleado del catastro, intérprete, etc.), encontró alojamiento en casa de François-Louise de la Tour, baronesa de Warens, señora que se convirtió en su protectora y llegó a ser para Rousseau como una madre, una amiga y, por último también, una amante. Aunque él siempre consideró esta última relación como incestuosa, lo cierto es que supo aprovecharse de ella.
Años después llegó a París y allí se relacionó con intelectuales como Diderot, hombre que tenía muchos conocimientos de biología, y con el físico y matemático D’Alembert, lo que le permitió publicar artículos sobre música en la
Encyclopédie francesa.
En dicha capital conoció a Thérèse Le Vasseur, una camarera del hotel donde se alojaba, mujer sencilla de poca cultura y modales nada refinados que, precisamente por eso, constituía el blanco de las burlas de los huéspedes. Esta situación provocó que Rousseau se pusiera de su parte y se interesara por ella. La amistad dio paso al amor sincero y ya no se separaron jamás. Tuvieron cinco hijos pero todos fueron donados inmediatamente a la inclusa. Este hecho constituye la mayor paradoja en la vida de Rousseau. El hombre que escribió la prestigiosa obra
Emilio o De la educación, en la que pretendía enseñar al mundo cómo hay que educar y amar a los niños, resulta que se desentendió por completo de los suyos y no fue capaz de aceptarlos ni educarlos. ¿Por qué?:
“Rousseau... justifica su actitud con varios argumentos: primero, tenía una enfermedad incurable de vejiga y se temía que no viviría mucho; además no tenía dinero y ni si quiera un trabajo estable que le permitiese educar a sus hijos debidamente o dejarles algún legado. Tampoco quería que fuesen educados por la familia Levasseur porque se convertirían en pequeños monstruos”. Así que la mejor solución era la inclusa, donde no recibirían ningún mimo y lo pasarían mejor, y, además, esta era la forma de educación que Platón recomienda en su
República: los niños deben ser educados por el Estado.” (de Beer, G.
Rousseau, Salvat, Barcelona, 1985: 52).
De cualquier manera, ninguna de estas excusas puede justificar moralmente el abandono de los hijos por parte de los padres, incluso aunque ésta fuera una práctica habitual en el París de la época. Precisamente por eso, Rousseau no tuvo más remedio que confesar el remordimiento que sentía por haber depositado en el hospicio a sus cinco hijos recién nacidos.
Hacia el final de su vida, en
Las confesiones escribió: “Al meditar mi
Tratado de la educación, me di cuenta de que había descuidado deberes de los que nada podía dispensarme. Finalmente, el remordimiento fue tan vivo que casi me arrancó la confesión pública de mi falta al comienzo del
Emilio.” (Rousseau, 1998: 15).
Una de las críticas que se ha hecho al Emilio es que carece de afectividad. El niño que inventó Rousseau no parece tener emociones, no ríe ni llora ni se encariña o se pelea con los demás niños. Es como un autómata sin alma, frío, insensible y encerrado en el propio yo. Su creador intentó fabricar un muchacho completamente libre ante el mundo pero, en el fondo, lo que forjó fue un monstruoso esclavo de su maestro que observaba la realidad sólo a través de los ojos y de las ideas del mismo Rousseau. Evidentemente el conocimiento que el escritor tuvo acerca de los niños fue siempre mucho más teórico que real. Por lo que respecta a las mujeres, se relacionó sentimentalmente con varias, aunque de hecho fue un antifeminista convencido ya que estaba persuadido de que éstas no formaban parte del pueblo soberano. En su opinión, únicamente los hombres libres podían pertenecer a él.
En 1750 envió un ensayo a un concurso público organizado por la Real Academia de Dijon sobre el tema: “El progreso de las ciencias y de las letras, ¿ha contribuido a la corrupción o a la mejora de las costumbres?”. En contra de lo que las autoridades académicas esperaban, Rousseau argumentó en este trabajo que el progreso de las ciencias y las artes no había servido para mejorar al ser humano sino para degradarlo. Se había creado así una sociedad artificial e injusta que premiaba a los más ricos y, a la vez, cargaba las débiles espaldas de los pobres con impuestos y privaciones que éstos no podían soportar. Los poderosos se habían corrompido mediante vicios refinados, ahogando el espíritu de libertad que anidaba en el alma de los primeros hombres. Éstos gozaban de mejor salud que sus descendientes en el presente, no necesitaban ningún tipo de medicina porque todavía no habían sido domesticados por la civilización. Eran libres, sanos, honestos y felices pues desconocían las desigualdades características de la sociedad civil.
Mediante tales ideas, tan contrarias al pensamiento general de aquella época, Rousseau sorprendió por su originalidad, aunque para muchos su ensayo constituyó un motivo de escándalo. Sin embargo,
se le concedió el premio, su trabajo se publicó y el joven filósofo saltó a la fama.
Algunos biógrafos opinan que a partir de este momento el hombre Rousseau se convirtió en prisionero del escritor y siempre tuvo que mantener esta paradoja en su vida (de Beer, 1985: 58).
Su primer éxito fue este trabajo literario en el que, precisamente, procuraba demostrar que la literatura era perjudicial para la humanidad. Las letras eran dañinas pero él se convirtió en un escritor prolífico. Afirmó que las ideas pervierten al hombre y que quien medita acaba depravándose, sin embargo, pocos hombres han tenido tantas ideas y han meditado tanto como él. Exaltó la castidad pero tuvo relaciones con tres mujeres. Adoró al sexo femenino pero fue un antifeminista radical. Escribió un extenso libro sobre la educación, a la vez que se desentendió por completo de sus cinco hijos dejándolos a todos en el hospicio. Lo mismo le ocurrió también con sus escritos acerca del teatro, la ópera o la política. Ensalzaba y fulminaba. Criticó a los nobles y a los ricos, pero siempre dependió de ellos para subsistir.
Rousseau vivió en discrepancia con sus ideas, actuó en contra de lo que pensaba y quiso ser maestro de aquello que no supo, o no deseó, poner en práctica en su vida.
Su lema podía haber sido: “haced lo que yo os digo, pero no hagáis lo que yo hago” o quizás, “la intención es lo que cuenta, no la acción”. De cualquier forma, mediante tales contradicciones internas vivió engañándose a sí mismo.
En el mes de junio de 1762, tanto el gobierno de Ginebra como el de París dictaron la orden de quemar sus principales obras, el Emilio y El contrato social, y de arrestarle porque, según se creía, sus libros eran “escandalosos, impíos, tendentes a destruir la religión cristiana y todos los gobiernos”. Mientras tales obras ardían en la hoguera, Rousseau huía procurando ponerse a salvo. En realidad, no estuvo del todo seguro hasta que cinco años después, a principios de 1767, consiguió instalarse en Inglaterra. Hacia el final de su vida se fue obsesionando con la idea de que hasta sus mejores amigos conspiraban contra él y hacían todo lo posible por traicionarle. Su enemistad con Voltaire era manifiesta. En cierta ocasión le envió una carta en la que le manifestaba abiertamente el odio que sentía hacia su persona. Voltaire no le respondió pero escribió a otro amigo diciéndole: “He recibido una carta muy larga de Jean-Jacques Rousseau. Está medio loco. Es una pena.”
En el análisis acerca del pensador francés que Sir Gavin de Beer hace al final de su biografía, dice: “Dando por hecho que no era un actor, cabría preguntarse si Rousseau era esquizofrénico; pero probablemente tampoco lo era. Su poder de imaginación era tan grande, su timidez tan acusada, su indignación moral tan fácil de explotar, su vanidad tan aplastante y su egotismo tan irrebatible, que un momento estaba violentamente a la defensiva y hostil y al siguiente era todo tranquilidad, un hombre aparentemente normal y casi eufórico. Todavía hay otra explicación, más seria, de su comportamiento: daba incipientes muestras de demencia.” (de Beer, 1985: 145).
El remordimiento que sentía por los delitos que creía haber cometido en su juventud, se fue transformando poco a poco en un sentimiento de autocomplacencia. Pensaba que el sufrimiento de las enfermedades que padecía y las persecuciones de que había sido objeto por parte de sus enemigos, eran el pago de aquellos pecados pasados. Sin embargo, se sentía como el mejor de los hombres, el más bueno de todos.
Incluso llegó a decir que su existencia había sido una especie de vida paralela a la de Jesús. Si el Maestro fracasó en su intento de convertir al pueblo de Israel; Rousseau fracasó en convertir a los suizos y a los franceses. Si Jesús padeció; Rousseau padeció también. Y de la misma manera que la humanidad necesitaba un redentor cuando vino Jesucristo; Rousseau era el redentor que requería la sociedad caída del siglo XVIII para reconducirla a la condición natural del principio.
En fin, toda una megalomanía que rayaba en la blasfemia. El 2 de julio de 1778, Rousseau murió de apoplejía, se le paralizó el cerebro y fue enterrado en una pequeña isla situada en el lago de Ermenonville, en casa del marqués Girardin que fue su último protector.

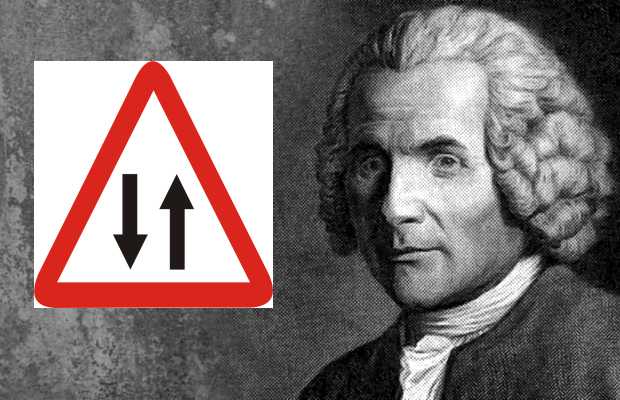
 La década en resumen: teología, con José Hutter
La década en resumen: teología, con José Hutter
 Intervalos: Disfruten de la luz
Intervalos: Disfruten de la luz
 2020, año del Brexit
2020, año del Brexit
 7 Días 1x08: Irak, aborto el LatAm y el evangelio en el trabajo
7 Días 1x08: Irak, aborto el LatAm y el evangelio en el trabajo
 Min19: Infancia, familia e iglesias
Min19: Infancia, familia e iglesias
 X Encuentro de Literatura Cristiana
X Encuentro de Literatura Cristiana
 Idea2019, en fotos
Idea2019, en fotos
 Héroes: un padre extraordinario
Héroes: un padre extraordinario
 Programa especial de Navidad en TVE
Programa especial de Navidad en TVE
 Primer Congreso sobre infancia y familia, primera ponencia
Primer Congreso sobre infancia y familia, primera ponencia

Si quieres comentar o