
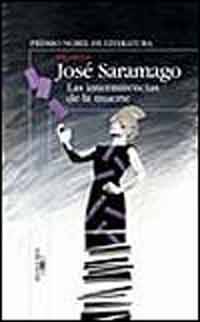
 La década en resumen: teología, con José Hutter
La década en resumen: teología, con José Hutter
La conmemoración de la Reforma, las tensiones en torno a la interpretación bíblica de la sexualidad o el crecimiento de las iglesias en Asia o África son algunos de los temas de la década que analizamos.
 Intervalos: Disfruten de la luz
Intervalos: Disfruten de la luz
Estudiamos el fenómeno de la luz partiendo de varios detalles del milagro de la vista en Marcos 8:24, en el que Jesús nos ayuda a comprender nuestra necesidad de ver la realidad claramente.
 2020, año del Brexit
2020, año del Brexit
Causas del triunfo de Boris Johnson y del Brexit; y sus consecuencias para la Unión Europea y la agenda globalista. Una entrevista a César Vidal.
 7 Días 1x08: Irak, aborto el LatAm y el evangelio en el trabajo
7 Días 1x08: Irak, aborto el LatAm y el evangelio en el trabajo
Analizamos las noticias más relevantes de la semana.
 Min19: Infancia, familia e iglesias
Min19: Infancia, familia e iglesias
Algunas imágenes del primer congreso protestante sobre ministerios con la infancia y la familia, celebrado en Madrid.
 X Encuentro de Literatura Cristiana
X Encuentro de Literatura Cristiana
Algunas fotos de la entrega del Premio Jorge Borrow 2019 y de este encuentro de referencia, celebrado el sábado en la Facultad de Filología y en el Ayuntamiento de Salamanca. Fotos de MGala.
 Idea2019, en fotos
Idea2019, en fotos
Instantáneas del fin de semana de la Alianza Evangélica Española en Murcia, donde se desarrolló el programa con el lema ‘El poder transformador de lo pequeño’.
 Héroes: un padre extraordinario
Héroes: un padre extraordinario
José era alguien de una gran lealtad, la cual demostró con su actitud y acciones.
 Programa especial de Navidad en TVE
Programa especial de Navidad en TVE
Celebración de Navidad evangélica, desde la Iglesia Evangélica Bautista Buen Pastor, en Madrid.
 Primer Congreso sobre infancia y familia, primera ponencia
Primer Congreso sobre infancia y familia, primera ponencia
Madrid acoge el min19, donde ministerios evangélicos de toda España conversan sobre los desafíos de la infancia en el mundo actual.

Las opiniones vertidas por nuestros colaboradores se realizan a nivel personal, pudiendo coincidir o no con la postura de la dirección de Protestante Digital.
Si quieres comentar o