
Las grandes lecciones que aprendimos de los nazis tienen que ver con el mal. Salimos de esa guerra con una nueva comprensión del mal humano, y nuestra brújula moral se ha centrado en evitar ese mal más que en lograr algún bien.
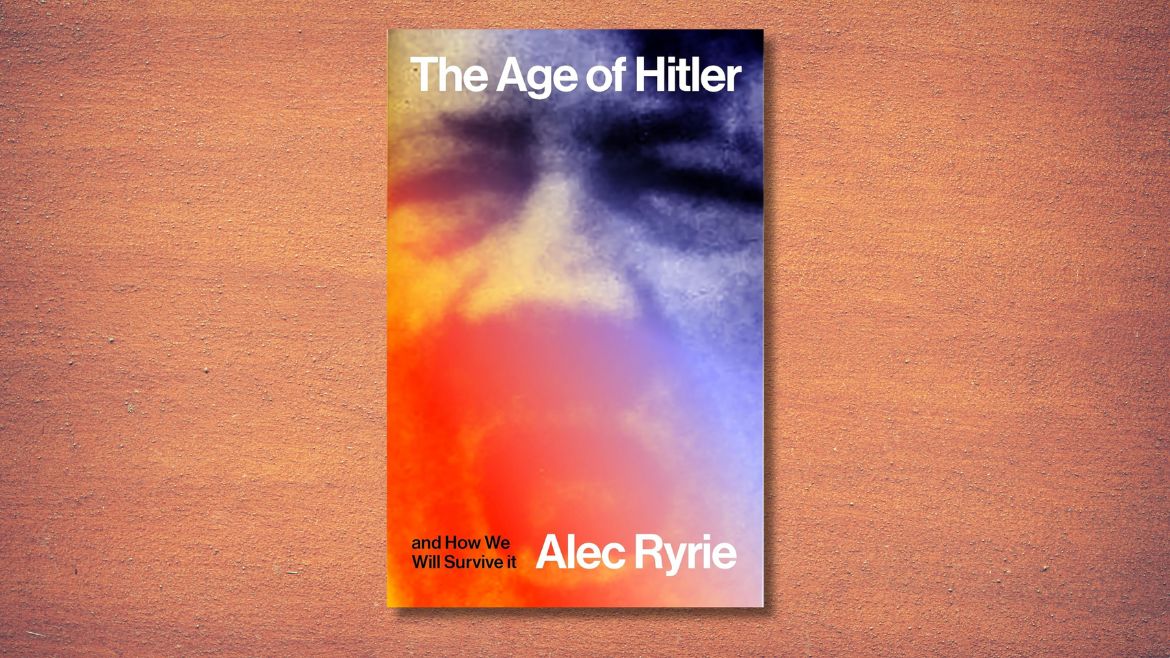 Portada del libro en su versión en inglés./ Amazon
Portada del libro en su versión en inglés./ Amazon
“La era de Hitler, la era en la que la fascinación horrorizada por los nazis dominaba nuestra imaginación moral, está llegando a su fin”. Así escribe el historiador Alec Ryrie en su conciso ensayo sobre “La era de Hitler y cómo sobrevivirla”. Se cumplen esta semana 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, y el fin de dicha era nos resulta así especialmente palpable. Porque es de ese periodo que trata Ryrie. Como nos dice en las primeras líneas, la era de Hitler no es la década de 1930 o 1940, sino “la era de la posguerra (como todavía la llamamos)”. El objeto de su libro, por tanto, es nuestra propia era, su auge y caída, y la brújula moral que la ha gobernado. Estamos, pues, ante un ensayo sobre nuestro momento cultural. Ryrie de hecho ofrece consejos a ambos bandos de las guerras culturales, en capítulos «A un secularista progresista» y «A un tradicionalista conservador». Y hace también una apuesta optimista. Piensa que estas guerras culturales inevitablemente se resolverán en algún tipo de síntesis.
[ads_google]div-gpt-ad-1623832500134-0[/ads_google]
Lo primero a notar aquí es que este libro pone al centro de esta era una brújula moral determinada. Eso nos recuerda, de partida, el carácter contingente de algunas convicciones que podemos dar por sentadas con demasiada facilidad. “Nuestros valores, mis valores”, escribe Ryrie, “son el resultado de un proceso histórico concreto”. La fe moderna en los derechos humanos, por ejemplo, puede basarse en todo tipo de fuentes filosóficas o religiosas, pero es la experiencia de la Segunda Guerra Mundial la que explica su aceptación generalizada. Por otra parte, el hecho de que estos valores estuvieran ligados a esa historia también significa que otra historia fue desplazada. Si las generaciones anteriores tenían una brújula moral algo diferente, es porque también estaban apegadas a una narrativa diferente: la del cristianismo. Así como la historia del cristianismo cautivaba aún a la generación de nuestros bisabuelos, las generaciones siguientes se han dejado cautivar más por las abominaciones del régimen nazi y la heroica lucha contra él.
Como bien señala Ryrie, inmediatamente después de la guerra no estaba nada claro que la narrativa cristiana fuera a ser desplazada. La reconstrucción de Europa se llevó a cabo en parte como un proyecto cristiano. Sin embargo, de forma gradual y luego más abrupta a finales de la década de 1960, la historia del horror nazi y el deber de no repetirlo pasaron a ocupar un lugar central. Ryrie señala el aspecto generacional de este cambio. “Los jóvenes que no tenían recuerdos personales ni implicación en la guerra estaban llegando a la mayoría de edad”. Al leer sobre este cambio generacional, no pude sino recordar una observación de Robert Spaemann sobre su propia educación. Tuvo la suerte, escribe, de recordar una Alemania anterior a Hitler, por lo que pudo comparar la anormalidad nazi con un pasado normal. Muchos de los que vinieron después, por el contrario, llegaron a asociar la idea misma de normalidad con el nazismo. Eso es parte de cómo se transformaron los “valores antinazis”. En cualquier caso, a finales de la década de 1970 ya era habitual que todas las narrativas imaginables sobre el mal acabaran mencionando a los nazis. Algunos conceptos que ganaron amplia aceptación en el contexto de esta narrativa, como los de genocidio y negacionismo, pronto se convirtieron así en herramientas para abordar fenómenos muy diferentes. La oposición al nazismo forjó unos valores antinazis que cubrirían cada más territorio. Cubrían toda forma de opresión, incluido todo proyecto colonial.
Había algo acertado en esta expansión, en reconocer que hay otros males más allá de Hitler. Pero, ¿es solo una expansión de los valores antinazis lo que hemos presenciado? ¿Se trata de una expansión de la idea original cuando la idea misma de normalidad ha llegado a ser tenida por fascista? Independientemente de cómo respondamos a estas preguntas, es un hecho que la expansión de los valores antinazis, aunque por décadas pareció incontenible, no podía continuar para siempre. De hecho, el terreno ha ido cambiando durante años, y estos valores, en casi todas sus diferentes mutaciones, son ahora objeto de acalorados debates. “Los tabúes que han limitado nuestra política se están debilitando de forma manifiesta. Aquellos de nosotros que todavía respondemos instintivamente con un ‘no se puede decir eso’ no nos estamos ayudando a nosotros mismos al hacerlo”, escribe Ryrie. El Holocausto ya no forma parte de nuestra memoria viva. A medida que se pierde en el pasado, la narrativa pierde su carácter sagrado. Y cuando esto ocurre, las lecciones morales fundamentales que hemos aprendido de este capítulo de la historia de la humanidad pierden al menos parte de su fundamento. ¿Seremos capaces de preservar estas lecciones y al mismo tiempo superar las limitaciones de los valores antinazis?
El primer paso para responder a esa pregunta obviamente es identificar esas limitaciones, y en eso Ryrie es especialmente elocuente. Las grandes lecciones que aprendimos de los nazis tienen que ver con el mal. Salimos de esa guerra con una nueva comprensión del mal humano, y nuestra brújula moral se ha centrado en evitar ese mal más que en lograr algún bien. “Quizás sigamos creyendo que Jesús es bueno, pero no con el mismo fervor y convicción con que creemos que el nazismo es malo”. Ryrie no es, obviamente, el primero en darse cuenta de esto. En 1987, Allan Bloom escribía que Hitler, como único ejemplo disponible de maldad, se había convertido en “el principio regulador de la conciencia”. La maldad es lo único que nos importa, y Hitler era su encarnación. Ryrie no tiene ningún problema en ver a los nazis como tal encarnación moderna de la maldad, pero sí ve el problema de una ética construida únicamente en torno a la maldad. “El problema radica en el hecho de utilizar un ejemplo del mal para establecer nuestra brújula moral. Esto significa que ahora sabemos lo que odiamos, pero no lo que amamos”.
Los problemas que trae consigo esta brújula hoy son bien visibles. En primer lugar, es dudoso que esta ella traiga consigo una relación correcta con el pasado. A este respecto, Ryrie señala que “nosotros, los gentiles de Occidente, no recordamos generalmente el Holocausto porque queramos recordar y honrar a sus víctimas. Queremos recordar a sus villanos”. Además, una ética derivada de una guerra simplemente no se adapta a problemas que no son bélicos. “La lección de 1945 —esencialmente, que el mal puede ser derrotado por la fuerza si se le opone con suficiente determinación— es una lección que hemos aprendido profundamente, pero que no suele ser cierta”. Otros autores han planteado a menudo cuestiones como estas, y Ryrie no pretende ser del todo original. Sin embargo, hace un muy buen trabajo al reunir estas preocupaciones y replantearlas precisamente ahora que la “era de Hitler” llega a su fin.
La idea no es dejar sus lecciones atrás. En una época de transición, Ryrie quiere que se conserven algunas lecciones fundamentales, pero también quiere que seamos honestos sobre los límites de la ética de la era que queda atrás. Los valores que surgen de la “obsesión por Hitler” son algo positivo, pero “les hemos dado más importancia de la que pueden soportar”. Las intuiciones de la posguerra son sólidas “hasta el punto al que llegan, pero no llegan lo suficientemente lejos”. Este es el mensaje que transmite a lo largo de su ensayo. “Reconocer que Hitler representa un mal verdaderamente excepcional es el comienzo de la sabiduría. Sin embargo, mi opinión es que este reconocimiento es solo el comienzo; no es suficiente. Esa mirada no puede cargar el peso que nuestra época le pone encima y, a estas alturas, se está resquebrajando bajo la presión”.
Pero mientras la era de Hitler se desmorona, las guerras culturales continúan. El libro de Ryrie está escrito con estas guerras culturales a la vista, con el objetivo de reconciliar las lecciones de la posguerra (los “valores antinazis”) con las “raíces éticas y espirituales más profundas” que se encuentran en las tradiciones religiosas de nuestra cultura (principalmente el cristianismo, pero Ryrie escribe en términos amplios). Se trata, en otras palabras, de superar las limitaciones de esa ética de postguerra sintetizándola con tradiciones más robustas. Se trata de complementar esa mera evasión del mal con tradiciones que tienen más recursos éticos. Se trata de que la prohibición del daño y la opresión se reencuentren con las virtudes del arrepentimiento y el perdón, con la humildad, la paciencia y la autodisciplina. ¿Por qué habría de ser imposible combinar estas fortalezas de la ética cristiana con las lecciones fundamentales de la posguerra? ¿Qué bando de la guerra cultural llegará primero a forjar esa reconciliación? Al leer algunas de sus páginas, la síntesis ansiada por Ryrie realmente parece ser algo a lo que aspirar.
Pero también hay preguntas que plantear respecto de ella. Consideremos, por ejemplo, su discusión sobre el pluralismo. La “capacidad de aceptar e incluso valorar la pluralidad”, escribe, “es lo principal que nuestros valores posnazis aportan a esta síntesis”. También reconoce que esta capacidad de convivir con la pluralidad no es algo del todo nuevo, sino que encaja bien con el “espíritu histórico de las tradiciones arraigadas”. Hasta ahí tiene razón. Sin embargo, en páginas como esta parece pensar que las grandes controversias de las sociedades plurales pueden resolverse con algo así como una ética del “vive y deja vivir”. Si crees que el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo están mal, escribe, “no deberías hacer esas cosas tú mismo, y probablemente también deberías intentar persuadir a otros para que compartan tu opinión”. Frases así no parecen tomar en serio el tipo de disputas que caracterizan a esta guerra cultural. Es cierto que algunas de esas disputas pueden abordarse con un “vive y deja vivir”, pero otras de modo inevitable se resuelven en el plano legal y político (con ganadores y perdedores), y la mayoría de ellas tienen consecuencias sociales de las que no se puede simplemente optar por no participar. Lo menos que pueden hacer las “tradiciones arraigadas” es contribuir a un debate honesto haciendo notar ese hecho.
[ads_google]div-gpt-ad-1623832402041-0[/ads_google]
Y surgen algunas preguntas más. Ryrie exhorta a los conservadores a aceptar las lecciones de la oposición al nazismo, “no con desgano o vacilación, sino de todo corazón”. ¿Cuál es el sentido de llamados como este? Después de todo, los conservadores fueron parte de la construcción del mundo de postguerra, con todas sus bondades y sus límites. No fueron antinazis con desgano o vacilación. Pero si “valores antinazis” es una categoría que se expandió más allá de su significado original, para incluir todo lo que se experimenta como opresión, ciertamente cabe mirarlos de un modo diferenciado en lugar de abrazarlos “de todo corazón”. Si estos valores se han expandido y mutado, las preguntas críticas sobre ellos son sin duda parte de una vida examinada.
El ensayo de Ryrie deja así un balance ambivalente. Es una exploración penetrante de los límites de nuestra brújula moral y es una historia bien contada de cómo esa brújula se fue constituyendo. Las virtudes de ese diagnóstico, sin embargo, no se traducen en una propuesta igualmente convincente, y para la mayoría de los lectores será difícil compartir su optimismo o considerar del todo deseable su programa. Se trata, en cualquier caso, de una lectura pertinente al conmemorar estos ochenta años, y de un diagnóstico que cualquier otra propuesta sobre las guerras culturales debiera tener en consideración.
Recibe el contenido de Protestante Digital directamente en tu WhatsApp. Haz clic aquí para unirte.
 La década en resumen: teología, con José Hutter
La década en resumen: teología, con José Hutter
La conmemoración de la Reforma, las tensiones en torno a la interpretación bíblica de la sexualidad o el crecimiento de las iglesias en Asia o África son algunos de los temas de la década que analizamos.
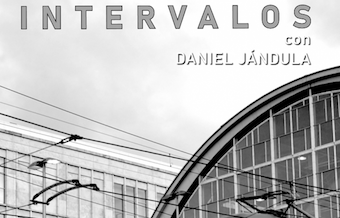 Intervalos: Disfruten de la luz
Intervalos: Disfruten de la luz
Estudiamos el fenómeno de la luz partiendo de varios detalles del milagro de la vista en Marcos 8:24, en el que Jesús nos ayuda a comprender nuestra necesidad de ver la realidad claramente.
 2020, año del Brexit
2020, año del Brexit
Causas del triunfo de Boris Johnson y del Brexit; y sus consecuencias para la Unión Europea y la agenda globalista. Una entrevista a César Vidal.
 7 Días 1x08: Irak, aborto el LatAm y el evangelio en el trabajo
7 Días 1x08: Irak, aborto el LatAm y el evangelio en el trabajo
Analizamos las noticias más relevantes de la semana.
 Min19: Infancia, familia e iglesias
Min19: Infancia, familia e iglesias
Algunas imágenes del primer congreso protestante sobre ministerios con la infancia y la familia, celebrado en Madrid.
 X Encuentro de Literatura Cristiana
X Encuentro de Literatura Cristiana
Algunas fotos de la entrega del Premio Jorge Borrow 2019 y de este encuentro de referencia, celebrado el sábado en la Facultad de Filología y en el Ayuntamiento de Salamanca. Fotos de MGala.
 Idea2019, en fotos
Idea2019, en fotos
Instantáneas del fin de semana de la Alianza Evangélica Española en Murcia, donde se desarrolló el programa con el lema ‘El poder transformador de lo pequeño’.
 Héroes: un padre extraordinario
Héroes: un padre extraordinario
José era alguien de una gran lealtad, la cual demostró con su actitud y acciones.
 Programa especial de Navidad en TVE
Programa especial de Navidad en TVE
Celebración de Navidad evangélica, desde la Iglesia Evangélica Bautista Buen Pastor, en Madrid.
 Primer Congreso sobre infancia y familia, primera ponencia
Primer Congreso sobre infancia y familia, primera ponencia
Madrid acoge el min19, donde ministerios evangélicos de toda España conversan sobre los desafíos de la infancia en el mundo actual.

Las opiniones vertidas por nuestros colaboradores se realizan a nivel personal, pudiendo coincidir o no con la postura de la dirección de Protestante Digital.
Si quieres comentar o